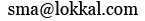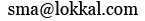foto: Kent Owings
English
21 de diciembre 2025
Leer capítulo uno
Leer capítulo dos
por Allen Zeesman
Cuando manejé hacia San Miguel aquella mañana, no entendía lo que me había pasado al lado de la carretera. Tampoco intenté entenderlo. Solo tomé la sensación y la coloqué en algún lugar profundo, como una piedra que cae al fondo de un río. Yo tenía cosas prácticas que hacer: buscar las llaves de la casa, ver al casero, comprar comida, abrir las ventanas para dejar salir el aire viejo. La vida retomó su forma familiar. En la superficie, nada había cambiado.
San Miguel seguía siendo lo que había sido cuatro años atrás: un pueblo suspendido entre México y el mundo, una mezcla de belleza colonial y comodidad norteamericana. Inglés en los cafés. Inglés en las tiendas. Inglés flotando entre los adoquines, como una red suave que atrapaba a cualquier extranjero que no quisiera caer del todo. Yo me deslicé de vuelta sin esfuerzo. Un hombre puede vivir cómodamente por mucho tiempo en un lugar que nunca lo confronta. Y, sin embargo, algo en mí se había movido. San Miguel no era mi destino. Era mi umbral. No se lo dije a nadie. Ni siquiera sabía cómo explicarlo. San Miguel me sostenía con calma, pero no por completo. Me tocaba con gentileza, sin reclamarme. Era un cuarto hermoso dentro de una casa que no era mía.
El mundo expat es un capullo suave: ofrece comunidad sin complejidad, amabilidad sin intimidad, cultura sin inmersión. Durante mucho tiempo me bastó. Se ajustaba a la versión de mí que nunca esperaba pertenecer. Pero después de la señal en la carretera, esa versión ya no encajaba. Me sentaba en cafés escuchando el inglés girar a mi alrededor y sentía una incomodidad sutil, como si el sonido me separara de algo que necesitaba tocar. Las conversaciones eran familiares, previsibles, seguras… pero ya no sentía que fueran mías.
Empecé a escuchar más atentamente el español: su cadencia, su calidez, la ligereza juguetona de ciertas frases. No entendía todo, pero había algo ahí que me jalaba, como una planta que gira buscando la luz. No era ambición. No era curiosidad cultural. Era algo más simple: quería pertenecer al lugar donde vivía. Pero pertenecer requería más que cercanía. Requería salir de la burbuja suave e invisible que los extranjeros construyen en pueblos como este.
Durante mucho tiempo creí que la pertenencia era algo que uno se ganaba con esfuerzo. Que si uno se presentaba, contribuía, enseñaba, ayudaba —si uno ofrecía lo mejor de sí— entonces un lugar tarde o temprano abriría los brazos y te reclamaría. Así que en San Miguel intenté. No a medias. No con cautela. Di todo.
Enseñé el Eneagrama, algo que había estudiado durante años, afinado, usado para ayudar a la gente a entenderse mejor. Mis clases se llenaban de buscadores, artistas, jubilados, viajeros: personas que estaban tratando de darle significado a esa etapa de su vida. Yo me entregaba a esas sesiones. Preparaba bien. Escuchaba hondo. Ofrecía lo que tenía. El trabajo importaba. La gente me agradecía, a veces con lágrimas. Yo me sentía agradecido por la oportunidad de servir.
También trabajé como voluntario en un programa de comida, semana tras semana, ayudando a dar alimentos a quienes los necesitaban. Serví en la dirección. Me aterrizaba; me recordaba que la dignidad vive en los actos pequeños, no en los grandes discursos. Ese trabajo me conectó con vidas muy lejos del mundo expat. Me sentía útil ahí.

foto: Kent Owings
*
Me uní a los Unitarios Universalistas, una comunidad donde las preguntas eran bienvenidas y las creencias eran personales. Participé, hablé, ayudé donde pude. No era un espectador. Estaba dentro, sosteniendo parte del peso. Trabajé muchas horas. Estaba elegido como presidente. Y todo eso a pesar de que su organización central en los Estados Unidos es plagada del nuevo antisemetismo liberal.
También enseñé inglés a adultos mexicanos, un trabajo sencillo y directo que me conectó con personas que vivían muy fuera del mundo expat. Era un intercambio honesto: ellos aprendían de mí, y yo aprendía de ellos —su ritmo, su humor, la manera en que veían la vida sin complicarla. Esas clases, más que cualquier otra cosa, me mostraron que la vida mexicana real estaba a unos pasos de distancia, si yo tenía el valor de cruzar hacia ella. Y cada conversación, cada risa compartida, cada pequeño avance en mi aprendizaje me hacía sentir que el mundo donde realmente quería vivir no estaba en los cafés en inglés, sino en esas mesas donde la vida se hablaba con sinceridad.
Y quizá más que nada, mi hija me necesitaba para su trabajo escolar. Pasé día tras día enseñándole cómo aprender, cómo pensar, cómo investigar, cómo escribir y cómo construir un argumento. Ahora termina su Maestría en Política Pública en Universidad de Columbia Británica. Mientras escribo eso, está en viaje en Noruega por escribir su tesis sobre la defensa del Ártico.
Desde afuera, cualquiera habría dicho que yo pertenecía. Y en cierto sentido, sí. Pero la pertenencia tiene dos mitades: el esfuerzo que uno hace y el suelo que te recibe. San Miguel me recibió con educación, incluso con calidez. Pero no me reclamó.
Lo sentía en los momentos silenciosos: después de enseñar, después de repartir comida, después de hablar un domingo por la mañana. La gratitud era real. La gente era amable. El trabajo tenía sentido. Pero cuando el día terminaba y yo caminaba solo por las calles empedradas, seguía sintiéndome visitante. Había hecho todo lo que una persona debe hacer para ser parte de un lugar y, aun así, el lugar permanecía… al lado de mí.
El punto de quiebre no fue dramático. Fue silencioso, casi imperceptible: un cambio ligero en el aire, un aflojamiento, la sensación de que el capítulo estaba concluyendo. Empecé a sentir que mi tiempo en San Miguel tenía un propósito —prepararme, suavizarme, abrirme— pero que ese propósito ya se estaba cumpliendo. El mundo expat me había enseñado cómo acercarme a México. El servicio me había enseñado a dar. La enseñanza me había enseñado a conectar. La comunidad me había enseñado a presentarme. Todo eso importaba. Todo eso era real. Todo eso era incompleto.
Un nuevo horizonte empezaba a formarse, borroso, sin nombre. Pero podía sentirlo llamándome. No sabía adónde me llevaría. No sabía a quién me haría encontrar. Pero sabía una cosa: San Miguel me permitió comenzar. Beatriz me permitiría llegar.
Continuación
**************

Allen Zeesman ha sido un visitante habitual de México desde 1995. Trabajó durante 30 años para el Gobierno Federal de Canadá antes de jubilarse en San Miguel en 2011. Tocó el piano y el bajo en una banda de imitadores de Elvis, lo que algunos dicen fue la razón por la que dejó la ciudad. Ahora vive en Querétaro.
**************
*****
Por favor contribuya a Lokkal,
Colectivo en línea de SMA:
 ***
***
Descubre Lokkal:
Navegue por el muro comunitario de SMA a continuación.
Misión

Visit SMA's Social Network
Contact / Contactar